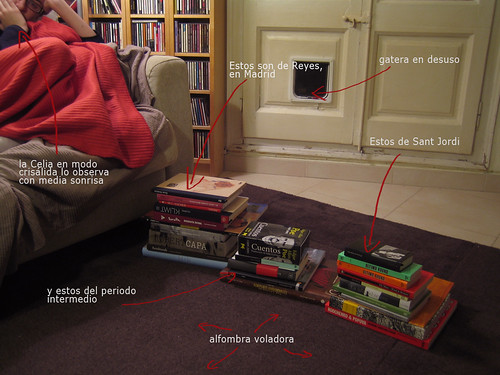Añorar, soñar, imaginar, pensar
Callejeo, sin necesidad ni intención de otra cosa, por el barrio de Gracia. He pasado por la minúscula –él fue mucho más grande– plaza de Gato Pérez. Escucho música como en sordina, música tamizada entre paredes. Giro hacia montaña y ahí mismo, en una esquina de la plaza, en un bajo con las puertas abiertas de par en par a la calle, tropiezo con una escuela de danza y un montón de mujeres bailando en una clase al ritmo de una rumbita. Qué otra cosa iba a ser sino en la plaza de Gato Pérez, pienso.
Me he quedado un rato mirando. Nada, los segundos justos para que mis ojos se acomodaran a la penumbra interior. Pero ha sido suficiente para alterar la clase. Algunas chicas de atrás, las que estaban junto a la puerta, me han visto y han empezado a reír (que, dicho sea de paso y ahora que no nos ven, no sé qué debo tener de gracioso). Mientras me alejaba iba escuchando cómo las risas se iban contagiando de unas a otras. Quizás regresar hubiera sido divertido, pero yo iba a lo mío, a mi callejear por las calles.
Llego a la plaza del Raspall, allí donde viven la mayoría de los gitanos de Gracia. Me ha recordado –y sé que podrá parecer ofensivo, pero nada más alejado de mi intención– por su disposición jerárquica, una especie de costumbre atávica, a los mandriles que hay en el foso del zoo. Las mujeres y niñas a un lado, los ancianos al otro con algunos jóvenes que los rodeaban y escuchaban... los niños correteando tras una pelota... Parecía responder a un ordenamiento ritual, una de esas leyes que nadie se plantea porque siempre ha sido así.
Al final he terminado en el Canigó, casi sin quererlo, pero que de alguna forma he tenido la sensación de que he ido directo hacia allí. Y ahí, pese a la cerveza y las chicas guapísimas que guarnecían el bar, he caído en un estado de melancolía del que todavía no he logrado zafarme. Cuando callejeo me da por añorar, soñar, imaginar y pensar. A ese bar pertenecen mis recuerdos de los viernes de hace unos años. Ahí están las interminables partidas de billar entre cervezas con mi amigo el holandés errante, que medró aquí y ahora vive en París y que, probablemente, sea el único amigo con quien he tenido la suficiente confianza –y viceversa, tras muchas carambolas– como para abrirme en canal. Y lo he echado de menos, porque a las interminables (y costosas) conferencias le falta el sonido de las bolas rodando sobre un tapete verde en una noche de un viernes cualquiera.
(sugerencia de consumo)
Los Gitanitos y morenos del gran Gato Pérez
Me he quedado un rato mirando. Nada, los segundos justos para que mis ojos se acomodaran a la penumbra interior. Pero ha sido suficiente para alterar la clase. Algunas chicas de atrás, las que estaban junto a la puerta, me han visto y han empezado a reír (que, dicho sea de paso y ahora que no nos ven, no sé qué debo tener de gracioso). Mientras me alejaba iba escuchando cómo las risas se iban contagiando de unas a otras. Quizás regresar hubiera sido divertido, pero yo iba a lo mío, a mi callejear por las calles.
Llego a la plaza del Raspall, allí donde viven la mayoría de los gitanos de Gracia. Me ha recordado –y sé que podrá parecer ofensivo, pero nada más alejado de mi intención– por su disposición jerárquica, una especie de costumbre atávica, a los mandriles que hay en el foso del zoo. Las mujeres y niñas a un lado, los ancianos al otro con algunos jóvenes que los rodeaban y escuchaban... los niños correteando tras una pelota... Parecía responder a un ordenamiento ritual, una de esas leyes que nadie se plantea porque siempre ha sido así.
Al final he terminado en el Canigó, casi sin quererlo, pero que de alguna forma he tenido la sensación de que he ido directo hacia allí. Y ahí, pese a la cerveza y las chicas guapísimas que guarnecían el bar, he caído en un estado de melancolía del que todavía no he logrado zafarme. Cuando callejeo me da por añorar, soñar, imaginar y pensar. A ese bar pertenecen mis recuerdos de los viernes de hace unos años. Ahí están las interminables partidas de billar entre cervezas con mi amigo el holandés errante, que medró aquí y ahora vive en París y que, probablemente, sea el único amigo con quien he tenido la suficiente confianza –y viceversa, tras muchas carambolas– como para abrirme en canal. Y lo he echado de menos, porque a las interminables (y costosas) conferencias le falta el sonido de las bolas rodando sobre un tapete verde en una noche de un viernes cualquiera.
(sugerencia de consumo)
Los Gitanitos y morenos del gran Gato Pérez